Estos días previos
al comienzo de la primavera hemos visto florecer los almendros. Los parques,
las carreteras y caminos, las lindes de los pedazos de tierra que se
engalanaban de almendros se cubrían con un manto que competía con las nieves
que cuelgan aún de las montañas. Era todo como una gran
sinfonía de luz que cegaba la visión. Me parecía un preludio de la gran luz que
ofrece la Pascua de Cristo.
¡Ay si todo nos fuera luz y pureza como estos días
disfrutamos en la vida, en la naturaleza! Imaginad si de repente todo esta
belleza y candor quedara inoculada en cada corazón humano, como si de una
vacuna se tratara que produjera un efecto que repeliera cuanto de macula, de
fealdad o de pecado quisiera inhabitar en el corazón. ¿Imaginamos la
transformación del mundo, de la vida?
El Señor pretendió algo parecido cuando se transfiguró en el
monte y produjo aquel bienestar a los discípulos hasta desear a estos prolongar
su permanencia. Era tal sentido del placebo, del bienestar, que no les
importaba quedarse en aquella contemplación. El Señor les tuvo que chascar los
dedos para que volvieran en sí y entraran de nuevo en la realidad.
La belleza de la Pascua, la blancura de su luz, el sueño de
la inmaculada realidad que produce, se nos da como destino y como tarea,
posiblemente como ritmo, pero depende de nosotros también echarnos en remojo,
restregarnos tanto amor propio que no nos deja ver el lugar en el que nos
encontramos, tanto cenizo egoísmo que impide ver el rostro de mi hermano, tanto
acopio de codicia y soberbia que nos ciega ver la riqueza de la Pascua.
- Descargar: Revista ID419



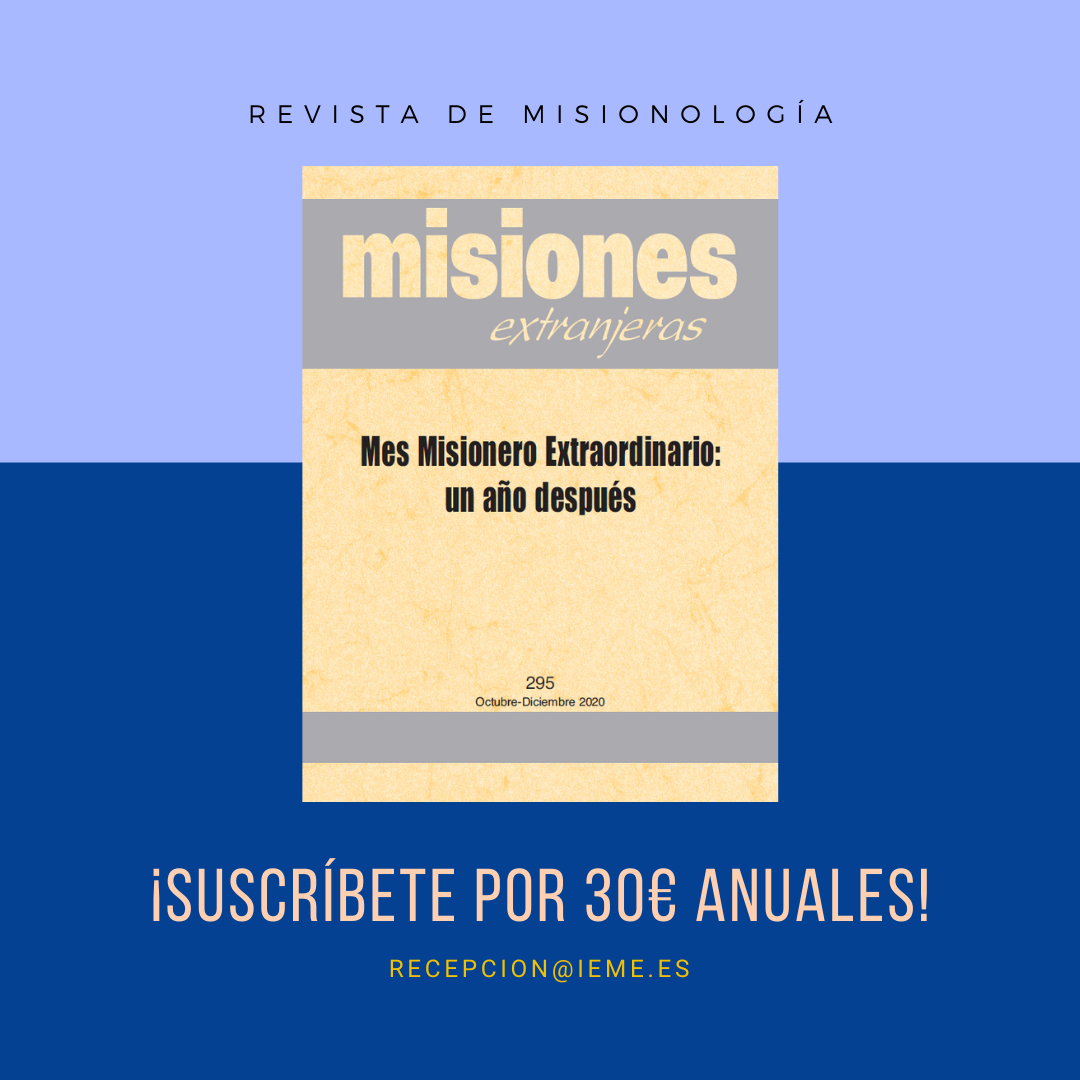



0 comentarios:
Publicar un comentario